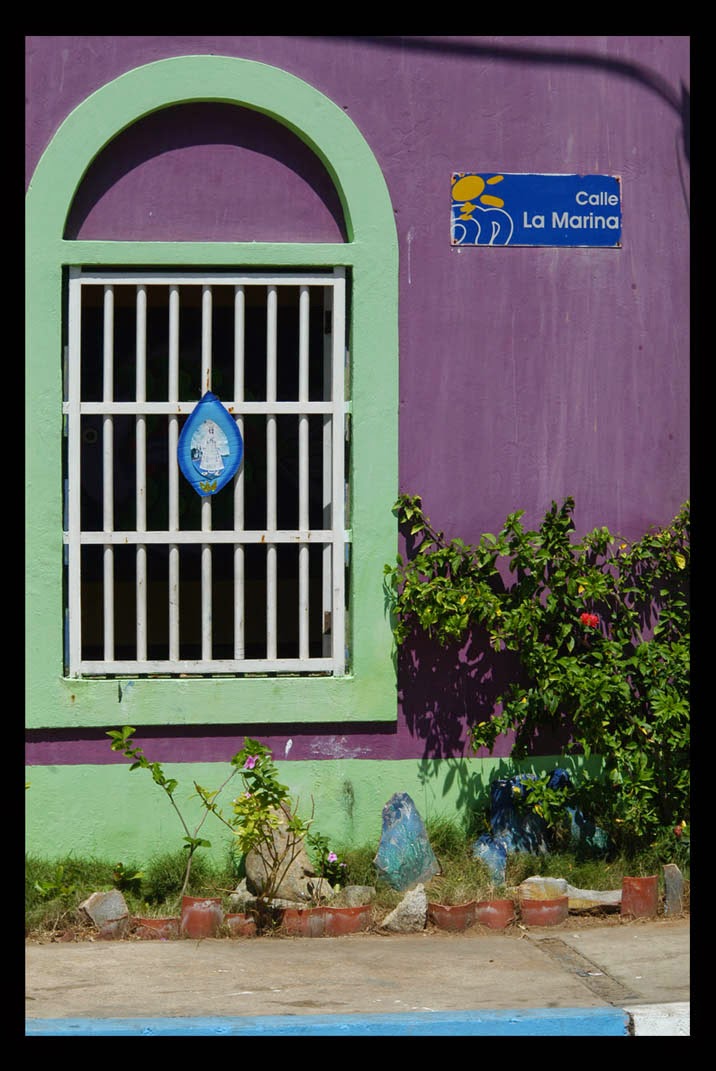Como
bien sabemos cada vez que se juntan tres aparecen diez versiones de lo mismo, y
el cronista sevillano Juan de Castellanos
en Elegías de varones ilustres
de Indias, entre los 113.609 versos endecasílabos le dedicó los
siguientes tres al tema: “Y Venezuela de Venecia viene / Que tal nombre le dió
por excelencia / El alemán, diciendo le conviene.” Al alemán que hizo referencia fue a Ambrosio
Alfinger. Debo asentar que el también sevillano Martín Fernández de Enciso, en su libro Suma de Geografía que trata de todas las partes y provincias del mundo,…,
deja escrito: “Desdel cabo de Sant Romá al cabo de Coquibacoa ay tres isleos en
triángulo. Entre estos dos cabos se hace un golfo de mar en figura quadrada. E
al cabo de Coquibacoa entra desde est golfo otro golfo pequeño en la tierra
cuatro leguas. E al cabo del a cerca dela esta una peña grande que es llana
encima della. Y encima de ella está un lugar d'casas de indios que se llama
Veneçiuela. Esta en X grados.” Otro cronista, el cura carmelita Antonio Vázquez
de Espinosa, en Compendio y descripción
de las Indias Occidentales, fechado en 1629, hace saber que: “Venezuela en
la lengua natural de aquella tierra quiere decir Agua Grande, por la gran
laguna de Maracaibo que tiene en su distrito, como quien dice, la Provincia de
la grande laguna...”.
En
fin, todo este espacio del que tantas loas se han escrito fue bendecido por
incontables bienes y riquezas. Ya nombré las perlas, cuya producción en las
explotaciones venezolanas llegó a producir a la corona española, por concepto
del llamado quinto real, hasta 100.000 ducados. Para que tengan una idea de lo
que significaba esa cifra vale la pena dejar dicho que eran tiempos en que un médico ganaba
al año 300 ducados, un buey se
podía comprar por alrededor de 15 ducados, una ternera por 5 y un puerco por 4.
La abundancia perlífera fue una rebatiña total, de la que las zonas
productoras, como siempre ha ocurrido fueron las menos beneficiadas. La locura
alrededor de su explotación llegó al punto que en 1588, el obispo de Santa
Marta, fray Sebastián de Ocando, tenía en su haber varias canoas perleras y
sugería a los explotadores de perlas, que se negaran a pagar el impuesto del ya
citado quinto real. Por supuesto que
sacaron y sacaron y sacaron hasta que acabaron con ellas.
Una
vez agotada la bonanza nacarada, la codicia se enrumbó hacia el cacao. Todo
pareciera reeditar la canción Por la
vuelta, escrita por el argentino Enrique Cadícamo en 1938, y que luego
popularizara Felipe Pirela, en especial aquella estrofa que entona: “La
historia vuelve a repetirse…”. Las semillas del Theobroma cacao L. llegaron a tales niveles de producción que solo
por el puerto de La Guaira se exportaron en el siglo XVII 48 millones de libras
castellanas. En el siglo XVIII el salto
fue a 503 millones. Estas cifras no
incluyen toda la producción que salía de contrabando. Y la canción siguió hasta que llegó papá
petróleo. Ahí fue cuando, como decía mi abuela: ¡Se acabó lo que se daba!
El
llamado oro negro destruyó un país agrícola e hizo aparecer uno de oropel y
facilismo a todo meter. Todos nos declaramos súbditos de un país inmensamente
rico, donde la gasolina se regalaba, los créditos se condonaban cada vez que
había un alza de los precios del hidrocarburo, y así va la lista que llega
hasta el horizonte más remoto, ¡y regresa! No aprendimos a darle el valor a
nada, crecimos a la sombra de una irresponsabilidad pantagruélica. Y al amparo
de tal munificencia apareció una dirigencia irresponsable y “Viva la Pepa” que
solo ha peleado enconadamente por administrar los fondos del estado venezolano.
Hemos, y seguimos en ello, sido conducidos por una pléyade de “próceres” que se han empeñado en convertirnos en
mendigos y lambiscones, ninguno nos habló jamás de la necesidad de construir
las bases que merecemos.
Sería
injusto no hacer notar que pese a ello el venezolano común y corriente, el
ciudadano de a pie, el gerente sin padrinos, el emprendedor que ha soñado
nuevos productos, todos ellos, han asumido sus propios riesgos a carta cabal y
han hecho que, pese a esa dirigencia malamañosa, el país siga, al menos,
funcionando. La dirigencia es la única e
indivisa responsable de estos infiernos en que está sumido el país, su
irresponsabilidad es de magnitud épica,
y ni siquiera por salvar las apariencias que llaman son capaces de
anunciar alguna contrición. Es que ni a simularla llegan. El descaro de esa
casta llega al punto de tratar de achacarle a la ciudadanía las
responsabilidades por su escasa participación.
¡Asnos irredentos! ¿Quién ha auspiciado el desaliento y matado el
espíritu participativo de todo el país?
Los estudiantes, las amas de casa, los abuelos, las matronas, los
obreros, los empleados, los propietarios, todo el mundo se ha jugado la vida en
su momento, para que luego ustedes se entreguen de piernas abiertas a los
verdugos rojos. ¿Acaso no entregaron a los trabajadores petroleros en el año
2003? ¿El Paro Cívico Nacional de esa época no lo convirtieron después en el
paro petrolero y dejaron íngrimos y solos a los obreros, técnicos y gerentes de
PDVSA?
Y la
historia sigue repitiéndose. Lo impensable pasó: los cernícalos rojos acabaron
con la industria petrolera. La que fuera
nuestra gallina de los huevos de oro, duélale a quien le duela, no existe, la
acabaron, solo una inversión de dimensión estratosférica puede hacer que, tal
vez, se reactive. Ahora los ojos codiciosos de la dirigencia que todo lo acaba
miran con aires de emboscada hacia CITGO. ¿Qué pretenden sacar de ahí? La que
fuera una gota en el mar de nuestros ingresos por conceptos de hidrocarburos
hoy está contra la pared. Los números que circulan por algunos escenarios
hablan de unos beneficios de 850 millones de dólares en 2018, que cayeron a 250
millones en 2019, números que deben haber entrado en barrena para este año de
la peste china.
Le
advierto a los depredadores que andan por ahí frotándose las manos con el
raspado de olla que pueden hacer en la citada empresa, que hay tres piedras en
su camino: los procesos que en Estados Unidos hay contra nuestro país, y que
tienen en la mira a la empresa asentada en Houston. Primero está la minera canadiense Crystallex, a quien en el 2009 expulsaron de la mina Las
Cristinas, municipio Sifontes, del estado Bolívar. En febrero de 2011, ellos introdujeron
ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
–CIADI–, una solicitud de arbitraje contra Venezuela por 3.800 millones de
dólares. El 6 de agosto de 2018 el juez federal Leonard P. Stark, de la Corte
de Delaware, autorizó la incautación de Citgo Petroleum Corporation, para
cumplir con pagos pendientes a Cristallex International Corporation, por
derechos mineros perdidos en territorio venezolano. 20 días después el juez federal dictaminó que se vendan en
subasta las acciones de la empresa matriz de Citgo Petroleum Corp. en Estados
Unidos, a menos que Venezuela emita un bono en compensación. En el ínterin se
establecieron acuerdos entre el gobierno y la empresa canadiense, los cuales no
han sido cumplidos por el gobierno nacional, así que esa espada de Damocles
está allí dispuesta a caer.
El segundo peñasco tiene que ver
con el tribunal del ya citado CIADI quien falló a favor de la petrolera Conoco-Phillips
en su demanda contra PDVSA. El 8 de marzo de 2019 se dio a conocer la decisión
que obliga a la petrolera nacional pagar 8.754 millones de dólares. La tercera
traba que van a encontrar es la querella judicial de los poseedores de Bonos
2020 emitidos en octubre de 2016 por PDVSA, por $1,68 mil millones. Este último
obstáculo está por los momentos en pausa gracias a las acciones ordenadas por
el presidente Trump al Departamento del Tesoro, que prohíbe a los tenedores del
bono PDVSA 2020 ejecutar la garantía que les otorga la mayoría accionarial, y
de este modo proteger provisionalmente a Citgo.
Creo que muy pocas personas
honestas quisieran estar en los zapatos de, otro hombre probo a cabalidad,
Carlos Jordá, actual cabeza de CITGO. La que fuera otra de las joyas de la
corona financiera venezolana está con el fin a la vuelta de la esquina. Todo
por obra y gracia de una dirigencia que solo se ha ocupado de sus cuotas, de
una casta que poco ha construido y mucho ha destruido. Sólo nos queda confiar
en nuestra habitual capacidad de renacer de las cenizas, para volver a volar de
entre estas ruinas y escombros.
© Alfredo Cedeño